3000
Catorce años, calendario gregoriano, antes del Equinoccio de Noche llamado “De las Tres Marías”
El día que nació Gonzalo murió Ignacio. Fue casi simultáneamente: mientras la hermana gemela de Memé ingresaba al quirófano porque su cesárea estaba planificada desde hacía una semana, un oficial de Guardia de Estado Real, llamado Augusto Sotomayor, caminaba hasta la puerta de la casa del doctor Amado y se armaba de coraje para poder golpearla. Debía informarle al médico que el coche en el que viajaba su hijo de doce años se había estrellado en el cruce del camino a Minos con la Barca del Caronte. Y había sido el mismísimo doctor Amado quien planificara una semana atrás, con la aprobación de la hermana de Memé, el día y la hora del nacimiento de Gonzalo, sin saber que sería exactamente el día y la hora de la muerte de Ignacio. Sin saber que sería, también, su propio día de muerte. Porque así lo decidió al instante de oír la noticia y experimentar, en las carnes pegadas al hueso, esa certeza infalible de culminación que arrastran las desgracias.
El doctor Amado murió once años, calendario gregoriano, después. Murió literalmente, porque su muerte se consumó con la de aquel hijo que el destino le arrebatara recién empezando a vivir. Gonzalo ya cumplió los catorce. Ignacio debería tener veintiséis. Hace tres que del doctor Amado sólo se recuerda, con una amargura infinita de pueblo triste, la tarde en que su corazón le avisó que ya era hora de ir partiendo. El cáncer, intencionalmente no curado, a duras penas le permitió llegar hasta el cementerio, abrazarse a la tumba de Ignacio y dormirse sobre una fotografía del pequeño cuando recibía el honor de la insignia patria al finalizar su escuela primaria.
Mientras algunos celebraban eufóricos la vida, otros se adentraban de un cachetazo, en el camino sin retorno de la muerte.
La viuda del doctor Amado era una mujer fuerte que sobrevivió con su camafeo colgando del cuello, sabiendo que haber parido un ángel era motivo suficiente como para tener paz terrenal y celestial eternamente. Sus hijos mayores crecieron, se casaron y tuvieron hijos a los cuales les recuerdan, cuando pueden, la esencia del tío que murió pequeño y les transformó la vida a todos, principalmente al abuelito que tantos niños trajo al mundo y tuvo la desgracia de tener que enterrar al suyo.
3014
Treinta días, calendario gregoriano, antes del Equinoccio de Noche llamado “De las Tres Marías”
Los limpiaparabrisas del automóvil iban y venían inútilmente. No se veía a dos metros del paragolpes. La lluvia era una cortina que velaba y engañaba las distancias. Dobló por la esquina de la panadería y avanzó a paso de hombre unos veinte metros. Vio las luces de una cochera sobre la izquierda y encendió el guiño para indicar que entraría. Tuvo que detenerse y esperar a que un coche gris, que avanzaba en contramano, se detuviera sobre el cordón derecho, frente a una antigua casona pintada de rosa de donde salió una muchacha rubia cargando varios bolsos y una gran caja de madera. Odiaba este tipo de acciones injustificadas realizadas por conductores que se escudaban en las faltas de alternativas a consecuencia del mal tiempo.
“Esto, en las ciudades más altas, no sucede”, pensó.
La jovencita subió a las corridas, trepándose como pudo, bajo el azote del agua, y el coche bramó marcha atrás hasta el ingreso al boulevard central. Entonces pudo maniobrar su auto y entrar a la cochera. Era una suerte contar con aquel beneficio a un paso de la torre donde hacía tres días habían alquilado con su mujer para mudarse.
Máximo entró empapado al departamento donde todavía tenía embaladas la mitad de las cosas. Su esposa descansaba, yendo y viniendo, sobre una mecedora con un embarazo de cinco meses que parecía de ocho. La besó, besó su panza y fue a besar a los otros dos niños que ya dormían. Aquella permanente explosión de truenos eran mazazos sobre un yunque que le agrietaban la cabeza. Hubiera querido dormir sin migraña. Cerrar los ojos y desaparecer. Como la noche que murió su hermanito. Había sentido lo mismo: tronaba, llovía y la cabeza iba agrietándose. Inútilmente pasaron los años, porque el timbre de la puerta parecía seguir sonando y sonaba siempre como sonó aquel día. Sonaba en su cabeza y en la del oficial Augusto Sotomayor que casi no podía hablar. La boca pastosa, la negación ante todo y sobre todo. El no como rúbrica, el no como marca a fuego, como pacto de sangre. El tiempo detenido por la quemazón del dolor y los gritos de mamá y papá.
Miró a la calle por la ventana del dormitorio de sus hijos, mientras sentía los pasos de su esposa yendo a la cama. A lo lejos, en línea recta sobre la terraza de la casona rosa, divisó la torre principal de la mansión Cárdenas-Redondo, envuelta en un silencio de pesados secretos, como una mole inmensa de malos augurios. Sin embargo, su dicha era mayor a cualquier temor. Calculó el tiempo mirando el reloj pulsera. Faltaban pocas horas para la reunión más esperada de toda su vida: conocería, finalmente, a la Señora Enriqueta Cárdenas-Redondo.
Los tres hijos varones del doctor Amado nacieron de nalgas, por la mañana muy temprano, y en partos complicadísimos, que trajeron desavenencias a su madre para el resto de sus días. Con el primero se le atrofió la vejiga, con el segundo tuvieron que vendarle las piernas hasta los muslos y con el tercero su útero se convirtió en una bolsa frágil como una piel de cebolla. Los tres fueron de gran porte, heredaron las narices respingadas de la familia materna y el cutis de olivares que, por generaciones, traía la paterna. Eran portadores de una inteligencia superior, dotados de una habilidad magistral para el entendimiento y el sabio discernimiento. Sólo el menor había manifestado, alguna vez, interesarse en las artes curativas del padre, pero la muerte no le daría tiempo a hacerlo.
El mayor, por su parte, se dedicó a la construcción de beneficios sociales para Estados marginales en el inframundo, mientras el segundo emprendía acciones diplomáticas para los Gobiernos autoritarios de las ciudades flotantes más altas. Fue así como Junior se asentó en una comunidad humilde a la vera de una vertiente hervida, mientras Máximo subía a un transbordador militar de los Estados Mayores con toda su familia y sus petates, para regresar, tras una notificación del Consejo Real, a la burbuja de sus orígenes.
Bajo el Arco de los Viajeros lo esperaba su madre, aferrada al camafeo. Quiso probar, ante todo, las torrejas de arroz que tanto extrañaba y, ni bien pudo liberarse de las charlas femeninas, los perfumes de la casa vieja, los ladridos de sus perros de infancia y las malas noticias políticas del día, partió rumbo al cementerio. Con un dolor que se le anudaba en la garganta, ansiaba, más que nada, visitar la tumba de su padre y la de su hermanito.
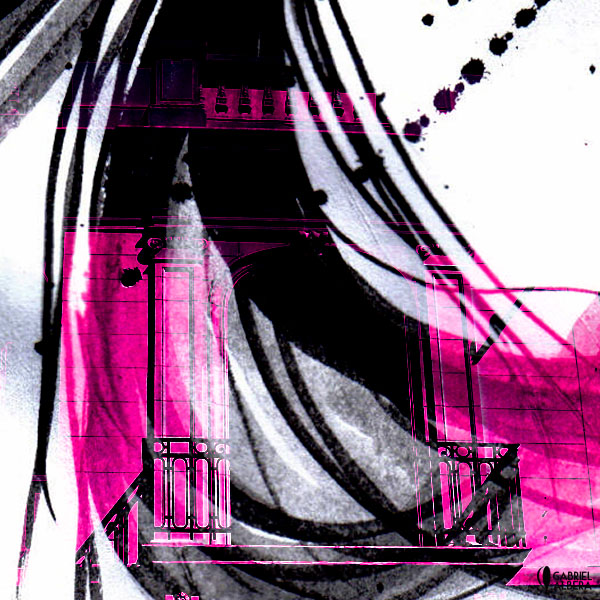




Deja un comentario